Día tórrido. Silencio. La vida está como cristalizada en un luminoso
remanso. El cielo contempla a la tierra con mirada límpida y azul por la pupila
resplandeciente del sol.
El mar se diría forjado en metal liso y azuloso. En su inmovilidad, las
barcas policromas de los pescadores parecen soldadas al hemiciclo tan
esplendoroso como el cielo… Moviendo apenas las alas, pasa una gaviota, y en el
agua palpita otra más blanca y más bella que la que hiende al aire.
El horizonte aparece confuso. Entre la bruma, se vislumbra un islote
violáceo, del que no se sabe si flota dulcemente o si se derrite bajo el calor.
Es una roca solitaria en medio del mar, espléndida gema del collar que forma la
bahía de Nápoles.
El pétreo islote, erizado de cresta y aristas, va descendiendo hasta el
agua. Su aspecto es imponente, y tiene la cima coronada por la marca
verdeoscura de un viñedo, de los naranjos, de los limoneros y de las higueras,
y por las menudas hojas de color de plata oxidada de los olivos. Entre este
torrente de verdor que se desborda hacia el mar sonríen unas flores blancas,
áureas y rojas, y los frutos anaranjados y amarillos hacen pensar en las noches
sin luna y de firmamento sombrío.
El silencio reina en el cielo, en el mar y en el alma.
Entre los jardines serpentea un angosto sendero, por el que una mujer se
dirige hacia la orilla. Es alta. Su vestido negro y remendado está descolorido
por el uso. Su pelo brillante forma como una diadema de ricitos sobre la frente
y las sienes, y es tan encrespado que no es posible alisarlo. De su rostro
enjuto impresiona la mezcla de rudeza y austeridad. Hay en estas facciones algo
profundamente arcaico; al tropezar con la mirada fija y sombría de sus ojos, se
piensa sin querer en los ardientes orientales, en Débora y en Judit.
Anda con la cabeza agachada, haciendo calceta; el acero de las agujas
brilla entre sus dedos. El ovillo de lana está oculto en una de sus
faltriqueras, pero se diría que el hilo rojo sale de su pecho. El camino es sinuoso
y los pedruscos crujen y resbalan a su paso. Sin embargo, la vieja sigue
bajando con la misma seguridad que si sus pies viesen el sendero.
He aquí la historia de esta mujer.
Poco después de su matrimonio con un pescador, su marido salió un día a
la faena y no regresó. La mujer estaba grávida.
Apenas nació el niño, ella procuró mantenerlo siempre oculto de la
gente. Nunca la vieron con él en la calle, al sol, para glorificarse con su
hijo, como suelen hacer todas las madres; antes al contrario, lo tenía envuelto
en harapos, en un rincón de su choza.
Durante mucho tiempo ningún vecino pudo ver del niño más que la cabezota
y los inmensos ojos inmóviles en la cara amarillenta. Advirtieron asimismo que
la madre, que antaño había luchado a brazo partido contra la miseria, llena de
alegría, infatigablemente, que sabía comunicar valor a los demás, se mostraba
ahora taciturna y parecía estar siempre meditando, con el ceño fruncido, como
si contemplase el mundo a través de un velo de dolor, con mirada extraña e interrogadora.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo sin que todos se enterasen de su
desgracia. El niño había nacido contrahecho, y esa era la causa de la
pesadumbre de la madre y el motivo de que lo ocultase de la gente.
Entonces los vecinos, condolidos, le dijeron que comprendían el dolor de
una madre que da a luz a un hijo anormal, pero que nadie, salvo la Madona,
sabía si aquella prueba era un castigo, y que el niño, de todos modos, no debía
ser privado de la luz del sol.
Ella prestaba oídos a la gente y les mostraba a su hijo. Tenía éste unas
piernas y unos bracitos en extremo cortos, como aletas de pez; la cabeza,
hinchada como una bola, se sostenía a duras penas sobre el cuello delgaducho y
endeble; el rostro estaba todo surcado de arrugas; tenía los ojos turbios y la
boca hendida por una sonrisa inexpresiva.
Al mirarlo, las mujeres lloraban y los hombres se retiraban mohínos, con
una mueca de desdén. La madre del monstruo se sentaba en el suelo, y ora bajaba
la cabeza, ora la levantaba y miraba a todos, como preguntando algo que nadie
podía comprender.
Los vecinos construyeron para el engendro una caja semejante a un ataúd;
lo llenaron de vellones de lana, colocaron en ella al pequeño monstruo y los
pusieron en un rincón del patio. Tenían la esperanza de que el sol, hacedor de
milagros, haría uno más.
Pero fue transcurriendo el tiempo y el monstruo seguía siéndolo: una
cabezota enorme, un largo tronco y unos atrofiados muñones. Únicamente su
sonrisa iba adquiriendo una expresión más y más definida de insaciable
glotonería. En la boca surgieron dos hileras de agudos dientes, y los cortos y
deformes brazos se adiestraron en coger los trozos de pan y llevarlos, sin
equivocarse nunca, a la ávida bocaza.
Era mudo, pero cuando alguien comía cerca o cuando olía alimento, abría
el hocico y empezaba a dar unos mugidos roncos y a menear como un loco la
cabezota, mientras el blanco mate de los ojos se le cubría de venillas
sanguinolentas.
Comía mucho, cada día más; su mugido se hizo persistente. La madre
trabajaba sin cesar, pero su ganancia era exigua y a veces nula. No se quejaba
de su suerte, y si aceptaba alguna ayuda, era de mala gana y sin despegar los
labios. Cuando estaba fuera, los vecinos, cansados del constante mugir del
monstruo, corrían a meterle en la boca mendrugos, frutas, legumbres y cuanto
comestible tenían a mano.
-¡Te va a comer viva! -decían a la madre-. ¿Por qué no lo llevas a un
asilo?
-No quiero oír hablar de eso -contestaba la pobre mujer-. Soy su madre.
Yo lo traje al mundo y yo he de ganar el sustento para él.
Como aún era hermosa, más de uno quiso hacerse amar por la desdichada,
pero no obtuvo el menor éxito. A uno, precisamente a aquel hacia quien se
sentía más inclinada, le dijo un día:
-No puedo ser tu esposa. Tengo miedo de engendrar otro monstruo. Tú
mismo te avergonzarías. ¡No, vete!
El hombre insistió, recordándole que la Madona hacía justicia a las
madres y las consideraba como hermanas suyas. Pero ella exclamó:
-¡Ay! No sé de qué puedo ser culpable, pero se me castiga con crueldad.
El pretendiente suplicó, lloró, se enfureció; pero la mujer no cedió.
-Me da miedo -decía-. He perdido la fe en mi destino…
El hombre se marchó muy lejos, y no regresó nunca.
Durante muchos años, la pobre madre estuvo llenando aquella boca sin
fondo que engullía sin cesar. El monstruo comía todo el fruto del trabajo
materno, la sangre, la vida de la desgraciada mujer. La cabeza, cada vez más
desarrollada, era horrible. Semejaba un globo a punto de desprenderse del
atrofiado cuello para elevarse por el aire, tras haber topado contra las
esquinas de las casas.
Todos los que pasaban por la calle y miraban hacia el patio, se detenían
estupefactos, estremecidos, sin atinar a comprender qué era aquello. La caja
estaba adosada a un muro por el que se enredaba una parra, y de su interior
surgía la cabeza del monstruo.
El amarillento rostro estaba surcado de arrugas; los pómulos eran
salientes; los ojos mates, desencajados, casi salían de las órbitas.
Aquella horrenda imagen se quedaba fija largo tiempo en la memoria. La
gran nariz, achatada, vibraba y se estremecía; los labios, al moverse, dejaban
al descubierto unos dientes carniceros, y a cada lado del globo surgían dos
desmesuradas orejas que parecían tener vida propia e independiente… Aquel
horripilante mascarón estaba rematado por un manojo de pelos negros y rizados
como los de un africano.
Casi siempre se le veía con un pedazo de cualquier cosa comestible en la
mano diminuta y breve como la patita de una lagartija.
Entonces inclinaba la cabeza y mascaba con gran ruido, sorbiéndose los
mocos, y los ojos se le movían hasta fundirse en una mancha turbia y sin fondo
sobre la pálida faz, cuyas contracciones semejaban las de la agonía. Cuando
tenía hambre, alargaba el cuello y abría la boca enrojecida, de la que salía
una delgada lengua de víbora para mugir con acento imperativo.
La gente se marchaba santiguándose y musitando una oración.
Aquello les recordaba todos los dolores y desgracias que les había
deparado la vida.
Un herrero, hombre viejo y de carácter melancólico, repetía a menudo:
-Cuando veo esa bocaza que se lo traga todo, se me ocurre que mi fuerza
ha sido también devorada por algo, no sé qué, pero que se le parece mucho. Y
pienso que todos nosotros vivimos y morimos para mantener parásitos.
Aquella cara enmudecida suscitaba en todas las conciencias ideas tristes
y sentimientos de espanto.
La madre escuchaba los comentarios de sus vecinos sin despegar los
labios. Sus cabellos encanecieron prematuramente y las arrugas se fueron
extendiendo por su rostro. Hacía ya tiempo que había perdido el hábito de reír.
No ignoraban los vecinos que la infeliz se pasaba las noches enteras a la
puerta de su casa mirando al cielo, como si esperase que de allí pudiera llegar
el socorro. Y se decían unos a otros, encogiéndose de hombros:
-¿Qué debe estar esperando?
Terminaron por aconsejarle:
-¡Llévalo a la plaza, junto a la iglesia! Por allí pasan los extranjeros
y le echarán limosna.
-Sería horrible que lo vieran los extranjeros -contestó la madre,
horrorizada-. ¿Qué pensarían de nosotros?
-La desgracia existe en todos los países -le contestaron-, cosa que
nadie ignora.
La madre negó con un movimiento de cabeza.
Cierto día, ocurrió que unos extranjeros visitaban el pueblo y lo
husmeaban todo, entraron en el patio y se fijaron en el monstruo, que estaba
metido en su caja. La madre fue testigo de sus gestos de repugnancia y comprendió
que hablaban con repulsión de su hijo. Pero lo que más la sorprendió fueron
ciertas palabras pronunciadas con acento de desprecio y animosidad y, también,
de triunfo.
La desgraciada mujer conservó en la memoria el sonido de aquellas
palabras extranjeras, que repetía insistentemente y en las que su corazón de
italiana y de madre adivinaba un significado insultante. Aquel mismo día fue a
casa de un adivino conocido suyo y le preguntó qué significaban las palabras
que había oído.
-Convendría saber quién las ha pronunciado -contestó el hombre,
frunciendo el ceño-. Pues significan: “Italia muere antes que las demás
naciones italianas”. ¿Quién forja semejantes mentiras?
La pobre mujer se marchó silenciosa.
Al día siguiente, a consecuencia de un hartazgo, su hijo murió entre
convulsiones.
La madre se sentó en el patio, junto a la caja, con las manos cruzadas
sobre aquella cabeza inerte. Permanecía quieta, inmóvil, y parecía más que
nunca esperar algo. Fijaba la mirada interrogante en cada uno de los que
desfilaban ante el cadáver.
Todos guardaron silencio. Nadie le preguntó nada, aunque muchos se
sentían inclinados a felicitarla por haberse liberado de aquella esclavitud, o
tal vez hubieran deseado consolarla por haber perdido al que, después de todo,
era su hijo. Pero nadie despegó los labios. Hay momentos en que todos
comprenden que ciertas cosas no pueden expresarse sin que parezcan reticencias.
Mucho tiempo después de la muerte del monstruo, la madre seguía mirando a la gente a la cara, como si preguntase no se sabe qué. Pero luego, poco a poco, pareció ir olvidándolo todo…















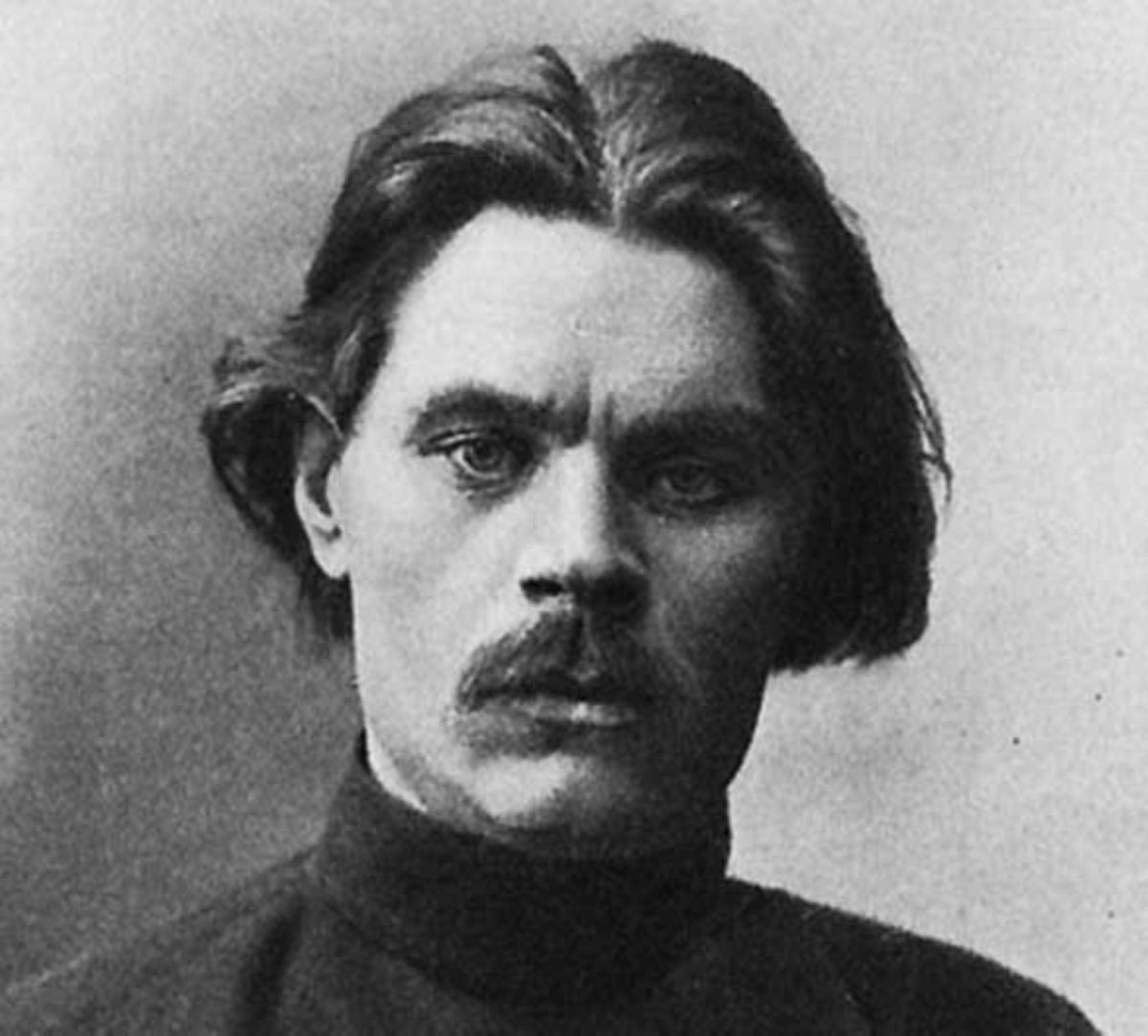

















No hay comentarios:
Publicar un comentario