por Virginia Moratiel
Desde su verso libre, desatento a la rima y a la
métrica, pero impregnado de una envolvente musicalidad, Walt Whitman simboliza el
espíritu americano emancipatorio que se impuso con la victoria del Norte en la
Guerra de Secesión. Sin duda, es el escritor estadounidense por
excelencia, quien encuentra en la poesía una fuerza política en sí
misma que, como en el caso de la democracia, se basa en su poder para unificar
lo múltiple sin sacrificar ni humillar la diversidad. En resumidas cuentas,
América, ese aluvión de seres humanos y culturas distintas que luchan por
sobrevivir en comunidad y mantener su independencia, es para él “el más grande
de los poemas”. Por eso canta a sus gentes, a sus paisajes, ciudades y
costumbres, incluso al béisbol: “nuestro juego, el juego americano”. Antiesclavista, democrático, contrario a la discriminación racial
y defensor tanto de la libertad individual como de la equidad de género,
Whitman construyó una épica basada en la sencillez y la modestia, donde el gran
héroe es tan sólo el hombre común.
El genio de los Estados Unidos no es
mejor o mayor en sus ejecutivos o legisladores, ni en sus embajadores o autores
o colegios o iglesias o salones, ni tampoco en sus periódicos o inventores…
sino siempre es mayor en la gente común.
Su aceptación de las diferencias no
se restringe a lo que consideramos positivo. Por el contrario, su empatía
abarca el mal, la debilidad, la carencia, el defecto y el vicio, todo aquello que la sociedad oculta, margina o reprime.
Acoge infinidad de voces, sean de amor o de odio, y nada le parece indigno,
porque su amor se dirige a todos: prisioneros, esclavos, desesperados,
enfermos, ladrones, enanos, estúpidos, locos, resentidos, fumadores de opio,
indios, negros, blancos, trabajadores del campo y obreros, cazadores, policías,
porteros, cadáveres, viejos, jóvenes, niños, emigrantes, madres, prostitutas,
ricos y pobres, pocas celebridades y muchos seres anónimos, sean profundos o
triviales…
De mi garganta salen voces olvidadas,
voces de sexo y de lujuria,
voces veladas que yo desgarro,
voces indecentes que yo clarifico y transfiguro……
Yo no me tapo la boca
ni pongo el índice sobre los labios.
En conjunto, su canto festeja la vida en todas sus formas y
manifestaciones. Es, en definitiva, un himno a la humanidad, reconocida no
tanto en su grandeza, lo cual ya había sido celebrado por la poesía anterior,
sino en la nimiedad de su finitud y contingencia.
Yo soy el poeta de la bondad.
Soy el poeta de la iniquidad también,
y no me avergüenzo.
Yo no soy más que un hombre que
riega las raíces de todo lo que crece.
Muero con el moribundo
y nazco con el niño que recogen los pañales.
Yo no soy sólo esto que se alarga entre mi sombrero y mis zapatos.
Mira atentamente la pluralidad del universo:
nada es igual y todo es bueno.
Como consecuencia, Whitman se expresa
con un lenguaje directo, realista, profundamente inclusivo, dialógico,
pluralista. Escribe un Canto a mí mismo,
su poemario más aplaudido, y lo incorpora a Hojas de
hierba, su magna obra poética, repetidamente corregida y
ampliada a lo largo de toda la vida. En él, habla en primera persona,
colocándose en un emplazamiento evanescente, porque “yo” puede ser cualquiera, y, de este modo, consigue
acercarse íntimamente al lector, lo implica y lo compromete hasta convertirlo
en cómplice suyo.
Yo soy Walt Whitman…
Un cosmos. ¡Miradme!
Si no me encuentras enseguida,
no te desanimes;
si no estoy en aquel sitio
búscame en otro.
Te espero…
En algún sitio estoy esperándote.
En ese regreso a la interioridad radica, precisamente, la
esencia de la lírica. Su aparición abrupta y conmovedora siempre delata un
desplazamiento previo del Yo. Así ocurrió, por ejemplo, en Grecia, donde el inicio de la poesía lírica con Safo,
Alceo y Anacreonte se produjo por rechazo ante la disolución de la identidad
individual en lo colectivo, puesta al servicio del pueblo, característica de la
épica y la lírica coral. Algo parecido también sucedió en la filosofía. Cuando el idealismo alemán se extravió en un
mundo puramente espiritual, llegó, por reacción, el materialismo antropológico
de un Feuerbach, que resituó la conciencia en su ligazón con
el cuerpo, haciéndola respirar las fuerzas vitales en medio de la naturaleza y
poniéndola en plena interrelación con otros sujetos igualmente encarnados. Por
eso, no es arbitrario que se compare a Whitman con Safo o que pueda
parangonársele con Feuerbach, con quien comparte la oposición al Romanticismo.
En todos los casos, el regreso al Yo se acompaña de una nueva experiencia temporal, de un aprecio por los valores
ligados a la fugacidad: se estima lo único e irrepetible del
instante que fluye y se escapa, la belleza física, el amor sensual, la pasión,
la sexualidad. Y de algún modo, pasa con la poesía y con la filosofía lo mismo
que con la vida. Cuando uno queda inerme, desarmado ante la sacudida del dolor,
el abandono o la muerte, es necesario volver a centrarse en torno al propio
eje, en las coordenadas de cada cual. Probablemente esto es lo que sintió
Whitman ante los horrores de la guerra, donde sirvió como enfermero y murió su
hermano, atrocidades que vinieron a abundar de forma abrumadora las peripecias
de una vida mísera y austera como impresor, maestro, empleado y
periodista. Quizás por eso su poesía es un abrazo a la vida desde el
encuentro y el afecto a uno mismo, lo cual permite establecer los propios
límites y proyectar la apertura hacia los demás con la convicción de que la
existencia no requiere mayores complicaciones para ser un deleite, porque ella
es valiosa en sí misma. Ahí reside el principio de cualquier renacimiento y,
por eso, Whitman puede considerarse también como un guía en la escarpada vía de
la resiliencia.
Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú.
Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.
Que se callen ahora las escuelas y los credos.
Atrás. A su sitio.
Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré: que nadie lo olvide.
Pero ahora yo ofrezco mi pecho
Igual al bien que al mal,
dejo hablar a todos sin restricción,
y abro de par en par las puertas a la energía
original de la naturaleza desenfrenada.
En el fondo, la poesía es un ejercicio de escucha. El poeta canaliza
los impulsos, los sentimientos, tanto personales como ajenos, pero su palabra
no expresa únicamente lo subjetivo sino lo universal que hay en todo ser,
porque lo divino habita en el corazón de cada uno, su
voz guía de forma certera y la luz interior alumbra el camino a seguir. En este
punto, la formación religiosa de Whitman, la pertenencia de su familia a la
secta de los cuáqueros, fue decisiva. También lo fue para perfilar sus
creencias en torno al pacifismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de
los derechos de las minorías, el trato humanitario de indígenas o criminales y
la honradez estricta. Finalmente, sus ideas terminaron por madurar en contacto
con los principios filosóficos del “Club Trascendental”, al cual perteneció
junto con otros escritores como Louisa May Alcott. Y así, en Whitman
encontramos un cierto panteísmo que afirma –como ya había dicho Ralph Waldo Emerson– “la unidad de
Dios y el mundo en la inmanencia del mundo”.
Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos
ni tomarás las cosas de mis manos.
Aprenderás a escuchar en todas direcciones
y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser.
Y nunca habrá más perfección que la que tenemos,
ni más cielo
ni más infierno que éste de ahora.
Gracias a la experiencia directa, que
no mira por los ojos de los muertos ni se nutre con el espectro de los libros,
se accede a un conocimiento auténtico del mundo y al
origen de toda libertad. Respaldarse en la tradición puede resultar
muy cómodo, pero enmascara lo real escamoteándolo tras distintas
mediaciones. El pensamiento nubla, destruye la
espontaneidad de la vida, porque idealiza y denigra lo existente al
contrastarlo con una perfección inalcanzable a la cual se esclaviza. Ser libre es atenerse a lo que hay, aceptarlo en su
pequeñez y en sus deficiencias, no afanarse en corregirlo ni mejorarlo. De este
modo, ligada al vitalismo, la prevención frente al concepto apunta en Whitman a
lo moral. No se trata de que desdeñe la ciencia positiva, todo lo contrario.
Igual que los trascendentalistas, él aboga por la intuición y la observación
directa de las leyes naturales, porque cree que, a su través, el ser humano
entra en contacto con la energía cósmica. Recostarse sobre la hierba y
holgazanear implica abandonarse al devenir de la naturaleza, reconocer la
pertenencia a ella y disfrutar de esa entrega. También supone desertar de una
ética del trabajo para fortalecer la ética del placer, que redefine el cuerpo y
los instintos, convirtiéndolos en fuente de gozo y alegría.
Pero yo que conozco la correspondencia exacta
y la imparcialidad absoluta de las cosas,
no discuto,
me callo
y me voy a bañar al río para admirar mi cuerpo.
Hermoso es cada uno de mis órganos y atributos,
y los de otro hombre cualquiera sano y limpio.
No hay en mi cuerpo ni una pulgada vil:
nobles son todos los átomos de mi ser
y ninguno me es más conocido que los otros.
Con una osadía que escandaliza, en
plena época victoriana y en una América infestada de sectas religiosas que
esgrimen una moral sexual conservadora, Whitman abjura de la
superioridad del alma sobre el cuerpo y decreta su completa
igualdad y mutua dependencia. En su perfección, el cuerpo no admite ser
explicado más allá de sí mismo, es un territorio sacro. Se revela como un
auténtico milagro que despierta una irresistible atracción, porque es
“eléctrico”, está cargado con un alma y dispuesto a establecer con otros una
conexión de amor. Whitman lo recorre a través de sus funciones, actitudes y
movimientos, perfilándolo en su ritmo individual y colectivo. Se refiere tanto
al cuerpo del varón como al de la mujer, dejando traslucir en el peregrinaje
sus preferencias homosexuales. Una y otra vez reitera su admiración hacia cada
una de sus partes convirtiendo la palabra poética en una especie de caricia que
modela los órganos, los hace surgir y despierta su sensibilidad. No es de
extrañar, entonces, que su poesía resultase obscena y que incluso se llegara al
extremo de acusarlo de procaz y hasta de pornográfico.
Me estremezco ante el vientre lo mismo que ante el
corazón y la cabeza.
La cópula tiene el mismo rango que la muerte.
Creo en la carne y en los apetitos.
La vista,
el oído,
el tacto…
son milagros.
Y cada partícula,
cada apéndice mío
es un milagro.
Soy divino por dentro y por fuera
y santifico todo lo que toco
y todo lo que me toca:
el olor de mis axilas es tan fino como el de una plegaria;
y esta cabeza mía
vale más que las iglesias,
las biblias
y los credos.
Así, la visión humilde, sentida y original, de una conciencia encarnada muestra la vida como lo supremo, único y universal, pura actividad e inocencia, donde la muerte y el mal no existen, porque en el conjunto los opuestos se compensan y nada desaparece, todo se transforma. Desde ese espacio de culminación y abundancia, Whitman alza su proclama de gratitud, enseña a celebrar la existencia y a convertirse en su protagonista, porque, a pesar de los vaivenes que la suerte impone, cada uno de nuestros actos puede plenificarnos, hacernos más libres, más felices, y unirnos solidarios con el prójimo… Una apuesta por la confianza en lo nimio y, en estos tiempos de desánimo y abatimiento, ¡un verdadero antídoto contra la depresión!
(El vuelo de la lechuza / 4-9-2017)















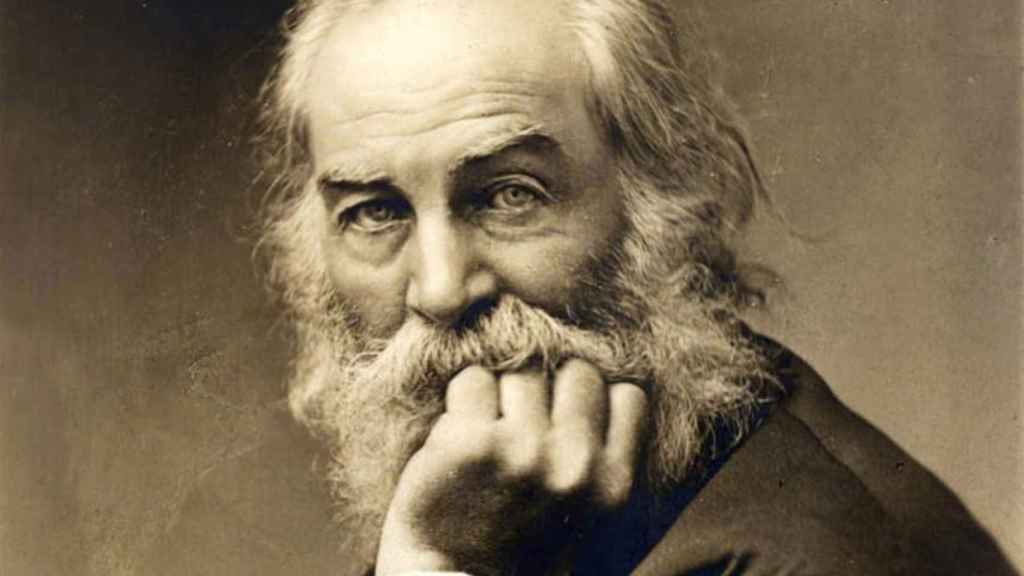

















No hay comentarios:
Publicar un comentario