El esposo de Leticia se
perdió en vagarosas estadísticas, conversando con el coronel Castillo Dimas,
sobre la zafra presente, los convenios, la comparanza con los residuos de
mieles de años anteriores. En fin aquella ridícula temática azucarera, como
decían los hombres de aquella generación, que hacía que los expertos en
problemas azucareros fueran más importantes que todo el país inundado por el
paisaje en verde de las cañas. Fronesis sabía disimular su aburrimiento, a cada
mirada inexpresiva colocaba una sonrisa cultivada como don bondadoso traído por
su madre; el hijo mayor de Leticia no sabía disimular su aburrimiento y con una
frecuencia que se hacía más reiterada al paso de la cinta de las estadísticas,
regalaba el caimán de un bostezo.
Un tirón de la fisiología
la llevó al fingido romanticismo. Le ordenó al chofer que se detuviese, pues
siempre que iba al campo entrecortada un alegato de soledad y de afán de
abrazar las buganvillas. Nadie se movió de la máquina, como si compartiesen el
secreto de ese romanticismo tardío. Cuando regresó, ya caído el crepúsculo,
donde estuvo parada para ceñirse con las buganvillas, se veía un círculo que
abrillanta las yerbas y un pequeño grillo exangüe ya para poder fluir por la
improvisada corriente.
Cuando la familia del
doctor Santurce se despidió de Ricardo Fronesis, formularon insistentes aunque no
verídicos deseos de que se quedara a comer con ellos. Se disculpó Fronesis ,
alegando un examen matinal, pero ya casi al final de la despedida, se viró
hacia Cemí y le dijo en entero preludio de una amistad gustosa, que mañana, después
de las cinco, lo vendría a buscar para un provinciano café conversable.
Al día siguiente no lo
fue a buscar, pero a las cinco menos cuarto Fronesis lo llamó por teléfono,
diciéndole que lo esperaba en el café Semiramis, al lado de un hotel de frontis
colonial, del cual era como una prolongación oficiosa.
Por primera vez Cemí, en
su adolescencia, se sintió llamado y llevado a conversar a un rincón. Sintió
cómo la palabra amistad tomaba carnalidad. Sintió el nacimiento de la amistad.
Aquella cita era para la plenitud de su adolescencia. Se sintió llamado,
buscado por alguien, más allá del dominio familiar. Además Fronesis mostraba
siempre, junto con una alegría que brotaba de su salud espiritual, una dignidad
estoica, que parecía alejarse de las cosas para obtener, paradojalmente, su inefable
simpatía.
Fronesis le dijo al
entrar en la conversación, que había preferido llamarlo telefónicamente a ir a
buscarlo, porque se hubiera tenido que quedar de visita, repitiendo con ligeras
variantes la visita al Tres Suertes, prefiriendo hablar a solas con él,
pues como ambos se encontraban en el último año de bachillerato, había mucha
tela mágica que cortar. Fronesis salvaba la seca oportunidad de ese lugar común
intercalando la palabra mágica, transportando un modismo realista a la noche
feérica de Bagdad. Le dijo también que todos los fines de semana se las pasaba
en Cárdenas para hacer ejercicios de remos. Cemí observó cómo la angulosidad
cortante del paño que cubría sus brazos, ocultaba una musculatura ejercitada en
las prácticas violentas de la natación y de la competencia de canoas. Pero eran
ejercicios espaciados que no agolpaban sus músculos en racimos vergonzantes,
sino dirigían ciegas energías por sus cauces distributivos.
El verde varonil de los
ojos de Fronesis, se fijó en un punto de la lejanía y exclamó de pronto: Ahí
viene otra vez Godofredo el Diablo. Cemí dirigió sus miradas en la misma
dirección y vio cómo se acercaba el entuertado pelirrojo. Venía silbando una
tonadilla dividida como los fragmentos de una serpiente pintada con doradilla.
-Godofredo el Diablo,
comenzó a decir Fronesis, tiene el gusto extraño de pasar por enfrente de los
que él cree que saben su historia, sin mirarles la cara en señal de un odio
indiferente, manifestado tan sólo torciendo el rostro. Mi padre como abogado de
provincia que está en el centro de casi todos los comentarios que ruedan por el
pueblo, sabe su pavorosa historia. Godofredo lo sabe, piensa también que mi
padre me la debe de haber relatado y se imagina que a mi vez en cualquier
momento voy a comenzar a hacer la historia que termina con su ojo tuerto. No se
puede contener, siempre que me ve procura acercarse, pero con el rostro tan
torcido, temiendo que si lo miro fijamente puede perder el ojo que le queda.
Godofredo se alucinaba en
sus quince años con la esposa de Pablo, el jefe de máquinas del Tres Suertes.
Pablo a sus treinta y cuatro años, le sacaba a su esposa diez y siete, unido a
sus excesos alcohólicos en el Sabbat, le daba cierta irregularidad a la distribución
de las horas de la noche que tenían que pasar juntos. Fileba, que así se
llamaba, algunas noches de estío no lograba licuar la densidad del sueño de
Pablo, muy espesado por la carga de espirituosos y broncas vaharadas de los
extractos lupulares. A sus requiebros, Pablo colocaba sobre su cabeza un almohadón
que impedía que los golpes de las manitos de Fileba lo pudieran despertar.
Hasta que cansada se dormía con una rigidez malhumorada, soñando con monstruos
que la llevaban desnuda hasta lo alto de las colinas. Se despertaba y Pablo
seguía con el almohadón sobre la cabeza. Llovía y la humedad la iba
adormeciendo hasta el primer cantío de la madrugada.
Un sábado Godofredo llevó
a Pablo a su casa, ayudó a ponerlo en la cama. Estaba tan borracho que casi
había que llevarlo sobre los hombros. Se fijó con más cuidado en la palidez de
Fileba, en sus ojos agrandados por las mortificacones de muchas noches. Y
empezó a rondar la casa, como un lobezno que sabe que la niña de la casa le ha
amarrado una patica a la paloma en la mesa de la cocina.
Creyéndose dueño de su
secreto, Godofredo empezó a requebrarla. Ella a negarse a citas y a servir al
juego del malvado precoz. Otro sábado que trajo de nuevo a Pablo sobre sus
hombros, Fileba lo dejó en la puerta, cuando iba a dar el paso de penetración
casera. Pablo se tambaleó, se fue de cabeza al suelo frío de la sala, pero ella
le puso una estera y le trajo el almohadón de marras. Mientras preparaba la
colación fuerte, se escapaba para echarle un vistazo al embriagado sabatino,
vio las rondas luciferinas de Godofredo, pero esta vez apretó bien las ventanas
y llamó a unos vecinos para la compañía.
Entonces fue cuando llegó
al Tres Suertes, el padre Eufrasio, en vacaciones de cura enagenado. El
mucho estudiar la concupiscencia en San Pablo, la cópula sin placer, le habían
tomado todo el tuétano, doblegándole la razón. Cómo lograr en el encuentro
amoroso, la lejanía del otro cuerpo y cómo extraer el salto de la energía
suprema del gemido del dolor más que toda inefabilidad placentera, le daban
vueltas como un torniquete que se anillase en el espacio, rodeado de grandes
vultúridos. Sus vacaciones tenían la disculpa de la visita por unos días a un
hermano menor que dirigía las cuadrillas de corte cañero. Su enagenación era
desconocida por la fauna del Tres Suertes, sus prolongadísimas miradas
inmutables, o sus silencios vidriados, permanecían inmutables por los
alrededores, donde el mugido de las vacas alejaba toda sutileza teológica sobre
el sensorio reproductor.
A la llegada del cura,
algunas muchachillas para fingir en el Tres Suertes que seguían las costumbres
del pueblo cercano, comenzaron a visitarlo. Claro que no sabían nada de su
enagenación, ni de su excéntrica problemática concupiscible. Fileba se fue
haciendo a la mansedumbre de su costumbre, y el Padre Eufrasio conociendo de
los almohadones de medianoche al uso de Pablo el maquinista. En susurradas
confidencias llegaron a manifestarse que ella conjuraba cercanía carnal, y él
las terribles acometidas de la carne alejada, que él necesitaba alejar para
extraer sus intocadas reservas vitales. En cuanto cobraba conciencia del acto
concupiscible, se desinflaba de punta viril, languideciendo irremisiblemente.















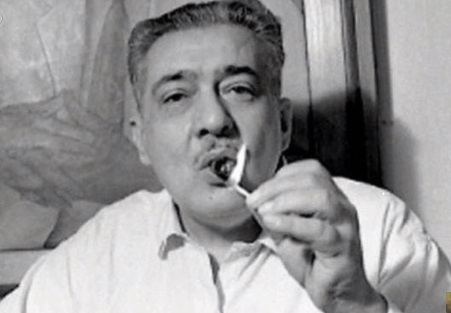

















No hay comentarios:
Publicar un comentario