Lo demás de la excursión al
ingenio Tres Suertes, fue pura estampa, que hizo retroceder la
conversación a una categoría de telón de fondo. El elemento plástico se impuso
al verbal. La tía Leticia cubría el rostro con una tupida redecilla, tan
paradojal en una excursión campestre, que parecía que los pájaros huían entre
el avance de la máquina por la carretera que iba al ingenio, temerosos de ser
cogidos por esas redes. La mañana en triunfo, de una nitidez avasalladora, se
negaba a justificar la aparición del esposo de Leticia, con un guardapolvo que
dejaba caer sin gracia al extremo de un anchuroso cinto anaranjado, puesto de
moda por Ralph de Palma, en la época de las carreras de pista, con consultas a
las mesas metapsíquicas, para comprobar si el Moloch de la velocidad pedía
sangre. Otra estampilla golosa, al dejar la máquina para lograr el trencillo que
los llevaría a Tres Suertes, Leticia distribuyó, de acuerdo con un
ordenamiento que sólo tenía su consentimiento, -la descomposición de una fila,
primero ella, desde luego, y después su esposo, Ricardo Fronesis, José Cemí, y
por último, el mayor de sus dos hijos- que fue tomando asiento en el tren
dirigido por un jamaicano casi rojo, que a intervalo sonaba un pitazo para
anunciar la convocatoria de los tripulantes en aquel sitio y dar la señal de
despedida. Leticia se valía de toda clase de sutilezas, desde la interposición
momentánea de su figura cuando la fila se hacía irregular de acuerdo con su
ordenamiento, o una mirada dejada caer sobre su hijo, con una intensidad
graduada de acuerdo con su sentido de la ajena observación.
El Tres Suertes era
un cachimbo de mediados del siglo XIX, estirado a ingenio al principio de la
república, muy alejado del gran central de la plenitud de la zafra en las
cuotas asignadas. Su propietario era el coronel de la independencia Castillo Dimás,
que pasaba tres meses en el ingenio en la época de la molienda, tras meses en
unos cayos que tenía por Cabañas, sitio todo edénico, donde se dormía como una
gaviota, se comía como un cazón y se aburría como una marmota en el
paranirvana. Pasaba tres meses también con la querindanga habanera, untuosa
mestiza octavona ascendida a rubia pintada, dotada de una escandalosa
prolijidad gritona en los placeres conyugales. Y el Coronel se reservaba para
lo mejor de sí mismo, como acostumbraba decir, tres meses por los sótanos de
París en los que, a la manera de las ofitas, les rendía culto a la serpiente del
mal. Cuando precisaba que venía visita al Tres Suertes, corría a su casa
y salía después pintiparado con su guayabera de rizados canelones y su pantalón
de un azul murillesco, donde el pañuelo rifoso, en el bolsillo posterior
derecho, se hacía una nube con grandes iniciales, angelitos de las esquinas.
En el centro de todas
aquellas máquinas estaba una anchurosa cubeta, con un ancho de boca de metro y
medio, donde por una canaleta se desliza la espesa melaza, densa como el calor
hiriente. Alrededor de la cubeta, con una atención que parecía extraer peces
del líquido, el grupo de visitantes, ordenados también alrededor del círculo de
acuerdo también con la terrestre jerarquía de la tía Leticia.
-Ahí viene Godofredo, el
Malo, dijo Fronesis, para romper la monotonía de los veedores, aunque
procurando que sólo Cemí lo oyese.
Pasaba frente al grupo
estacionado en el contorno de la cubeta, un adolescente de extrema belleza, de
pelo rojizo como la llama del azufre. Blanquísima la cara, los reflejos de la
llamarada del pelo se amortiguaban en una espiral rosada que se hundía, enrojeciéndose,
en el cuello claroscuro. Se acercó, o mejor se detuvo para mirar el grupo en
torno a la cubeta, cierto que con visible indiferencia. Tría la camisa
desabotonada, las mangas cortas, los pantalones remangados, sin medias, así
Cemí pudo observar cómo la espiral que se inauguraba con tonos rosados se iba agudizando
hasta alcanzar un tono frutal por todo su cuerpo, que hacía muy visible la
dichosa energía de la mancha y los demonios de esa energía tan caros a Blake.
Cuando Cemí oyó, Godofredo el Diablo, le parecía que oía aquellos nombres.
Tiriel, Ijina o Heuxos, que había subrayado en sus primeras lecturas de Blake.
Toda la belleza de
Godofredo el Diablo, estaba ganada por una furia semejante a la del oso
tibetano, llamado también demonio chino, que describe incesantes círculos, como
si se fuera a morder a sí mismo. Estaba entuertado y con el ojo de Polifemo que
le quedaba, miraba a todos con reto de maligno, como si por todas partes por
donde pasase conociesen su vergüenza. El ojo de nublo era el derecho, el que
los teólogos llaman el ojo del canon, pues al que le faltaba no podía leer los
libros sagrados en el sacrificio. El que no tuviese ese ojo jamás podría ser
sacerdote. Parecía como si inconscientemente Godofredo supiese el valor
intrínseco que los cánones le dan a ese ojo, pues se contentaba con ser
Godofredo el Diablo. Detrás de la nube que cubría su ojo derecho, su pelo de
una noble substancia como el de los animales más fieros, dardeaba en la cuerda
de los arqueros del séquito del domador de potros. Su inquiera belleza lo
asemejaba a un guerrero griego, que al ser herido en un ojo se hubiese pasado a
la fila de los sármatas en sus crueles bullicios.
Bello Polifemo
adolescente, al ver que todos se fijaban en su único ojo alzado, maldecía por
cada uno de los poros de su belleza jamás reconciliada.















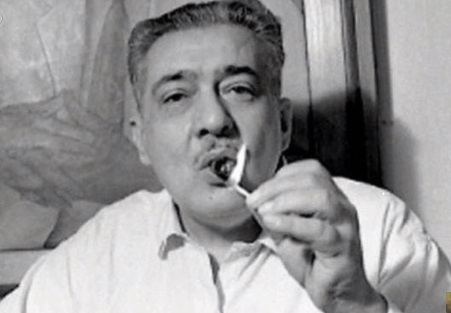

















No hay comentarios:
Publicar un comentario