El
tren ya se alejaba y la progresiva lejanía hizo que se fijase en el rostro de su
madre, tal vez como nunca lo había hecho. Observó la nobleza serena de su
rostro, revelada en sus ojos y en la palidez de su piel. La lejanía parecía ya
el elemento propio para que sus ojos adquirieran todo su sentido, el respeto
por sus hijos y sus profundas intuiciones familiares. Al paso del tiempo sería
el centro sagrado de una inmensa dinastía familiar. Su serenidad, la espera,
sin precipitación innoble o interesada, en el desarrollo de las virtudes de sus
hijos. Cuando Cemí se acomodó en su asiento, al lado de su abuela, pudo
observar el contraste de sus dos rostros. Sobre un fondo común de semejanzas,
comenzaban a iniciarse sutiles diferencias. Doña Augusta aun lucía majestuosa y
con fuerza suficiente para dominar toda la asamblea familiar. Pero la muerte
que la trabajaba ya por dentro, era aun más majestuosa que innata
majestuosidad. En su espera se veía ya frente a ella a la muerte que también
esperaba. Sus ojeras y los pliegues de su cara se abultaban, avisando la
enemistad del corpúsculo de Malpighi con las cuatro casas del corazón. La
disminución de su fortuna, las majaderías insolentes de Alberto, la muerte del
Coronel, el histerismo de Leticia, en dosis desigual la intranquilizaban de tal
modo que su enfermedad iba venciendo su indiferencia para atenderla con los
médicos, preparando su sombría despedida. La lejanía le hizo visible el rostro
de su madre, ascendiendo a la plenitud de su destino familiar. La marcha del
tren, en la rapidez de las imágenes que fijaba, le daba al rostro de Doña
Augusta, miríadas de pespuntes que se deshacían de una figura oscilante hacia una
nada concreta como una máscara.
Cemí
encontró cierto placer en la litera, en contra de su tía, fingiendo náuseas y
disgustillos por cuanto veía y tocaba, con su reducción de todas las cosas de
uso doméstico, la cama, el servicio, pero lo que más le despertó la atención
toda la noche, como era costumbre cuando dormía fuera de su casa, que
transcurrió para él en vela, fue la hipóstasis que alcanzó el tiempo, para hacerse visible, a través de
su transmutación en una incesante línea gris que cubría la distancia. Cerraba
los ojos y lo perseguía la línea gris, como si fuese una gaviota que se metamorfoseara
en la línea del horizonte, animándolo después con sus chillidos en sus
recuerdos de medianoche. Entonces, la línea, al oscilar y reaparecer parecía
que chillaba.
La
tía Leticia había invitado al hijo de un abogado muy señorial y de un
criollismo fiestero, pero de muy noble pinta, por su acuciosidad y fidelidad
con la suerte de sus clientes, lo mismo colonos áureos que empleadillos que
venían a correr el expediente para jubilarse. El padre de Ricardo Fronesis, que
así se llamaba el joven, era de los letrados que aceptaba o rechazaba los asuntos,
de acuerdo con una recta y no sofisticada interpretación de la ley. Su vida de
provincia eran las horas que se pasaba en su biblioteca. El ejercicio de su
carrera era un paseo fuera de su biblioteca, copiosa y diversa, en las horas de
la mañana, un repaso de algunos amigos, y sobre todo una clásica manera de dosificar
el ocio. Su padre había sido un habanero muy dado a los viajes, pero al morir,
su hijo se acordó que tenía una carrera con la que podía ayudar a su madre y
decidió irse a la provincia, después de su aventura matrimonial en Europa, pues
el dinero que tenía que allegar lo conseguiría con menos dolorosa competencia.
Era amigo del médico esposo de Leticia, pero con una amistad no dictada por la
simpatía, sino por los irrechazables tratos de profesionales, que en las
provincias son una exigencia inquebrantable del tedio y de la costumbre.
A
las siete de la mañana ya Ricardo Fronesis tocaba la puerta de la tía Leticia.
Con cierta sorpresa, pues la puntualidad había sido exactísima, la casa se puso
en movimiento para recibir al visitante. Pero ya sabemos que José Cemí, cuando
tenía que dormir en casa de algún pariente, se le endurecían los párpados
refractarios al sueño. Así pudo salir de inmediato a recibir a Ricardo
Fronesis, y evitarse todas las pamemas de presentación provinciana, con enumeración
de méritos y horóscopos de familiares presentes y ausentes ilustres.
Rápidamente percibió que Fronesis era muy distinto de lo que hasta entonces
había tratado en el colegio y en la vecinería. -Mi padre siempre quiere que me
presente a la hora en punto de la cita, pero como todas las virtudes que
heredamos, desconocemos el riesgo de su adecuación. Llego a la hora, añadió con
gracia juvenil, y toda la casa duerme. Pero ya usted ve cómo siempre esas
virtudes familiares nos salvan, usted parece que estaba desvelado, y eso hace
que yo más que un visitante, sea la primera compañía que deshace el desvelo y
que nos dice que ya ha empezado una nueva mañana.
Cemí
admiró esa rapidez de un adolescente provinciano, prescindiendo de la
presentación, situarse en los principios de un trato amistoso. Había hablado
sin titubeos, con una seguridad señorial de burguesía muy elaborada por el
aprendizaje noble de la cortesanía más exquisita. En manera ninguna su cortesía
lograba eliminar las líneas viriles de su cuerpo y la belleza de su rostro.















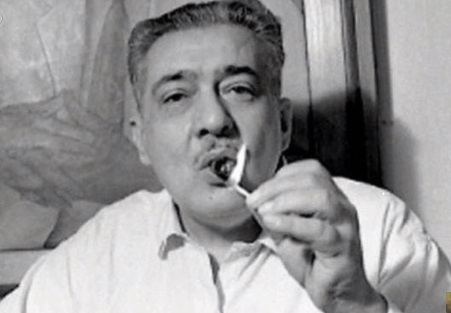

















No hay comentarios:
Publicar un comentario