por Juan Carlos González A.
Trece largometrajes, tres cortometrajes
documentales, cuarenta y tres años de actividad profesional, setenta años de
vida: cifras dicientes pero que no alcanzan a aferrar el reservado quehacer de
un director exquisito como pocos lo han sido. Kubrick ponía el énfasis en la
imagen, la misma que capturó como fotógrafo adolescente para la revista Look,
la misma que se detendría -sinuosa- sobre cada detalle, cada minucia, cada
ángulo de su cine, manojo de celuloide elaborado con la dedicación de un
artesano y con la obstinada paciencia del ajedrecista que era desde su juventud
primera.
Imposibilitado para acceder a una educación universitaria formal,
Stanley Kubrick recorrió los caminos de Estados Unidos armado de su cámara
fotográfica, devorando cine, tratando de asistir a cursos libres, jugando
ajedrez para sobrevivir. Day of the Fight (1951) fue su primer
trabajo documental, quince minutos de celuloide construido a punta de
carencias, una cámara alquilada, ninguna mano que le asistiera. La película fue
vendida a la RKO-Pathé por 4.000 dólares, haciendo realidad el sueño de
cualquier director novato; que su obra fuera exhibida públicamente. Tenía
veintitrés años.
Y luego llegaron otros dos documentales, Flying Padre (1951)
y The Seafarers (1953) para darle confianza y para afirmar sus
pasos todavía tambaleantes, que se pondrían pronto a prueba con Fear
and Desire (1952) su primer largometraje. Los nueve mil dólares
cedidos por uno de sus tíos, un guion del poeta Howard Sackler y la
colaboración de su esposa y de sus amigos, se convirtieron en su primera
experiencia argumental, según sus palabras “el drama del ‘hombre’ perdido en un
mundo hostil, desprovisto de apoyos materiales y espirituales, intentando
comprenderse a sí mismo y a la vida que le rodea. Su odisea peligra por otra
razón más: la presencia de un enemigo invisible pero mortífero que le envuelve;
un enemigo, empero que, bien analizado, resulta salido casi de su mismo molde…
Seguramente tendrá distintos significados según las personas, y es natural que
sea así”. Era apenas su primera película, y ya sus declaraciones nos hablaban
de una búsqueda que se prolongaría a lo largo de sus siguientes obras, incluida
su última cinta, Ojos bien cerrados (Eyes Wide Shut,
1999): la terrible ambigüedad de la condición humana, capaz de lo más bello y
de lo más abyecto.
Dos años después, en 1955, logra reunir los recursos suficientes para
dirigir Killer’s Kiss, un thriller que él mismo escribe, fotografía
y monta, y un año más tarde une fuerzas al productor James B. Harris para
entrar a Hollywood y allí realizar The Killing (1956), un
magistral divertimento estilístico que fracturó el tiempo narrativo y lo lleno
de fragmentos y voces plurales, en una derrotada historia negra que John Huston
hubiera firmado con su nombre sin pensarlo dos veces.
Enrolado por la MGM, Kubrick se embarca en varios proyectos que no
terminan en ninguna parte -una de sus características distintivas- hasta que
junto a Calder Willingham y Jim Thompson adaptan una novela de Humphrey Cobb y
dan origen, gracias al aporte económico de Kirk Douglas, a La patrulla infernal (Paths of Glory, 1957), una
valiente declaración antibelicista enmarcada en las trincheras de la primera
guerra mundial y que es probablemente una de las películas de guerra que más
complejas elucubraciones sobre el honor y la ética militar se haya atrevido a
lanzar. Tantas, que fue prohibida su presentación en Francia hasta 1975 y en
España –donde se exhibió como Senderos de gloria– hasta 1986.
Para salir del marasmo de la indecisión creativa y de los proyectos
truncos, en los que divaga por cerca de dos años, Kubrick acepta reemplazar a
Anthony Mann en el comando de Espartaco (Spartacus,
1960), un drama épico que era ante todo un vehículo promocional para la carrera
de Kirk Douglas, a la sazón productor del filme, y así mismo un retorno digno
para el guionista Dalton Trumbo, condenado al
ostracismo laboral luego que la cacería de brujas de McCarthy lo llevó a la
cárcel.
Incómodo al no poder desplegar con libertad sus ideas, Kubrick viaja
posteriormente a Londres a rodar Lolita (1962), según la
novela de Navokov, en medio del escándalo que representaba el pretender adaptar
un texto como este. Pero Kubrick fue demasiado sutil y las expectativas
despertadas por el filme fueron mayores que el resultado final, que no dejó
conformes a sus seguidores, a la espera de un material más substancioso.
Con Lolita, Kubrick hizo dos descubrimientos: al humor negro
y a Peter Sellers, y ambos volverían a él muy pronto. Ya residenciado en
Inglaterra, y en un ambiente menos pacato que el norteamericano, Kubrick empezó
su etapa de madurez como realizador. En plena guerra fría aparece el Dr. Strangelove (1964), donde
Sellers realiza tres papeles perfectamente caracterizado, y que es una furiosa
sátira política sobre la posibilidad de un holocausto nuclear que escondía tras
de si una carga de doble sentido sexual por momentos difícil de disimular.
Dando un giro inesperado, recurre luego a The Sentinel, un cuento de Arthur C.
Clarke, para crear a 2001 : odisea del espacio (2001: A Space Odyssey, 1968),
redefiniendo el género de la ciencia ficción en una historia plena de
interrogantes y silencios, que elevo su cine a la altura de obra de arte ; y si
en ese instante el impacto no fuera ya suficiente, tres años después adapta a
Anthony Burgess y nos entrega, sin advertencia alguna, a La naranja
mecánica (A Clockwork Orange, 1971), compleja, virulenta,
acusadora sin tregua.
Con un sorprendente cambio de ritmo, de la mano de Thackeray presenta
posteriormente a Barry Lindon (1975), sugerente ejemplo de su
maestría visual, y del fino estilo de su fotógrafo habitual, el británico John
Alcote, para contarnos esta historia del siglo XVIII, lenta, episódica y
cautivante. Y de allí, un paso de cinco años para el terror alucinado de El
resplandor (The Shining, 1980) y otros siete para su versión
del infierno de Vietnam llamada Nacidos para matar (Full
Metal Jacket, 1987). Pasaron doce años, proyectos que iban y venían,
rumores nunca confirmados, mientras, con todo el sigilo, se iba gestando Ojos
bien cerrados, estrenada de manera póstuma.
La película, basada en la novela Traumnovelle, escrita en
1926 por el médico y dramaturgo austríaco Arthur Schnitzler (1862-1931), aborda
el tema de las relaciones de pareja desde una inquietante óptica punitiva,
donde el sexo sirve como catalizador del deseo y también de la muerte.
Schnitzler, el autor de obras como Professor Bernhardi, La ronda o Cuento
de hadas, era un hombre obsesionado literariamente por el amor, el juego y
la muerte. Admirado por Freud por su capacidad para explorar el alma humana,
este autor era un “investigador” casi obsesivo de las poderosas e intrincadas
raíces y las particulares consecuencias del afecto y del amor.
Con un guion coescrito por Kubrick y Frederic Rafael, la cinta nos traza
la historia de un médico, el Dr. William Harford (Tom Cruise) y su esposa Alice
(Nicole Kidman), acostumbrados a la seguridad y al lujo del Park Avenue
neoyorquino, que se ven de repente involucrados en una extraña aventura
nocturna en la que el sexo -tanto el imaginado como el real- los pone de frente
a sus temores, a sus pulsiones más primarias, a la posibilidad de ver
derrumbada su vida en común. Llevándonos silencioso de la mano, el director nos
hace descender hacia un infierno personal, donde conoceremos una galería de
seres noctámbulos que buscan placer sin importar precio o consecuencias.
Sin embargo, la capacidad de delicadeza erótica que Kubrick alguna vez
mostrara en Lolita ya no tiene nada que ver con la frialdad
vista aquí, donde el sexo y la desnudez fueron desprovistos de todo erotismo:
en las famosas escenas de la orgía que el filme nos presenta todos portan una máscara
y usan disfraces. Nadie allí puede en realidad tocarse, ni besarse, ni verse a
los ojos, y por lo general apenas hablan. El sexo se reduce entonces a un
gótico acto ritual de satisfacción individual, perverso y egoísta. Hay
anonimidad y secreto, pero también aislamiento y soledad y eso nos lleva al
tema clave de su cine último: la deshumanización de la sociedad. Y el ángulo
aquí elegido fueron las causas y los efectos del sexo despersonalizado, ese que
la internet nos trae a mares, ese que se puede comprar en una esquina, ese que
nos rebaja y nos destroza.
La novela de Schnitzler nunca niega que el peligro es parte del gozo del
sexo: la orgía es una metáfora que nos advierte que rendirnos a la tentación
puede destruirnos, pero Kubrick pasa por encima de la tentación erótica para
darnos una visión moralista de la decadencia burguesa, en la que nos sorprende
con su gélida distancia, donde incluso por momentos parece que los actores le
estorbaran y le robaran protagonismo a la presentación de la escenografía, a la
profundidad de campo cuidadosamente fotografiada, a la puntillosa exactitud de
cada toma, que son cosas que, conjeturamos, le importaran más.
¿Y como logra Kubrick que todo esto tenga sentido para nosotros?
Transportándonos a una realidad alternativa, bizarra y surreal donde es
factible que al Dr. Harford le ocurra todo lo que alcanza a vivir esa noche, y
donde consigue así que nada en Ojos bien cerrados parezca
tener conexión con cualquier noción reconocible de vida urbana o comportamiento
humano tal como lo conocemos. Son sus licencias dramáticas, las mismas que
revisten el futuro de 2001 y La naranja mecánica,
o la guerra fría del Dr. Strangelove: escenarios soñados, mundos
interiores donde cualquier cosa es permitida. Todo -por supuesto- rodeado de su
habitual maestría técnica: largas secuencias sin cortes, la negativa de la
cámara a permanecer fija y estática, la perfección extrema en cada ángulo, en
cada parlamento de sus actores.
La película concluye con un final abierto a muchas reflexiones. ¿Ha
sobrevivido esta pareja a las revelaciones que mutuamente se han confesado?
¿Que los une ahora, que los atará después? No hay respuestas, sólo la zozobra
de sentirlos inmersos en un mar de dudas y -quizas- rencores no admitidos. Ojos
bien cerrados, lograda o no, trasluce y respeta el sello de su creador, ofreciéndonos
un panorama de sus obsesiones recurrentes: los dudosos argumentos de la moral,
el deseo, la traición, el amor, la pasión y el desborde enloquecido de los
sentidos.
Viendo los filmes de Kubrick como una obra integra es fácil ver que su
cine es independencia artística llevada al nivel donde pocos osan, libertad
creativa reclamada donde otros se arrodillan sumisos, originalidad visual en
medio de los alfabetos repetitivos que dan a otros millones en las taquillas.
Su filmografía está hecha a escala humana y, como mencionábamos antes, es hacia
el hombre a donde Kubrick se dirige. Sin embargo su acercamiento está recorrido
por una particular indiferencia, por una mirada casi que antropológica y que le
impide vernos con ojos más compasivos. Kubrick nos estudia más como arquetipos
que como individuos: nos echa en cara nuestras debilidades y flaquezas, habla
del salvaje que nos habita y que con facilidad sacamos a la superficie, explora
nuestros miedos, se solaza en nuestras obsesiones, se burla de nuestras falsas
certezas, esas que el Dr. Harford de Ojos bien cerrados creía
tan firmes.
De ahí que su cine nos incomode y nos violente, al sentirnos expuestos y
desnudos frente a él. Sus cintas están llenas de seres solitarios, incapaces de
comunicarse o de relacionarse con nadie más, puestos por esto mismo en la
frontera de la psicopatía: al Alex de La naranja mecánica nadie
le importa, ni los reclutas de Nacidos para matar ni los
enmascarados asistentes a la mansión de Ojos bien cerrados tienen
nombre ni pudor, Jack Torrance en El resplandor es incapaz de
reconocer a su familia, invadido por una maldad que no conoce limites de tiempo
o espacio. El director avizora sus mentes y lo que nos muestra es un lugar
enfermizo, tachonado de dolor y dudas, cubierto de rencor. El alma humana como
nido de pesadillas, como fuente de lo ruin. ¿Habrá futuro para nosotros? En
este estado de ideas 2001 nos anticipa que llegaremos al punto
en el que el computador será más imprescindible que cualquiera de nuestros
semejantes… ciencia ficción, claro está.
Pero Kubrick no se detuvo allí: a su descripción sumó la denuncia, la
cual brillaba clara ante nuestros ojos, así estuviera disfrazada de chiste
mordaz en el Dr. Stangelove, de caricatura despiadada en La
naranja mecánica o de juicio moral en La patrulla infernal y
en Ojos bien cerrados. El director se enfrentaba de esta manera a
los militares, a los políticos, a la guerra, a la violencia indiscriminada, y a
la sociedad en decadencia que había sido capaz de gestarlos a todos. Nacidos
para matar es un memorial de agravios, como lo fue La naranja
mecánica: piezas llenas de ira, de quejidos buscando un doliente, uno que
-sin embargo- muchas veces no apareció, pues los mensajes tras sus cintas
parecían a veces difuminarse en medio de su impecable realización artística y
de su virtuosismo técnico.
Por eso su cine está compuesto por imágenes llenas de rigor estético,
pero que a veces tenían menos peso del que podría suponer el espectador
exigente, defraudado al no lograr captar lo que el director quería expresar.
Lecturas crípticas, códigos contradictorios e ideologías no del todo definidas
pueden buscarse y encontrarse en sus películas, pero su interpretación última
pertenece y pertenecerá siempre a su creador, pues como el mismo lo dijo “no
creo que los escritores, los pintores o los cineastas trabajen porque tengan
algo que particularmente quieran decir. Ellos tienen algo que sentir”. Palabras
de un hombre libre.
©Todos los textos de www.tiempodecine.co son de la autoría de Juan Carlos González A.
(TIEMPO de CINE / 7-3-2016)















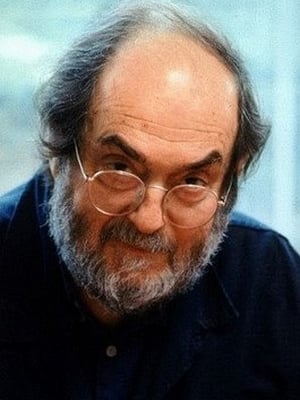

















No hay comentarios:
Publicar un comentario