PRIMERA ENTREGA
En su interior el colegio se abría en dos patios que comunicaban con una
puerta pequeña, semejante a la que en los seminarios da entrada al refectorio.
Un patio correspondía a la primera enseñanza, niños de nueve a trece años. Los
servicios estaban paralelizados con las tres aulas. Las salidas al servicio
estaban regaladas a una hora determinada, pero como es en extremo difícil que
la cronometría impere sobre el corpúsculo de Malpighi o las contracciones
finales de la asimilación, bastaba hacer un signo al profesor, para que este lo
dejase ir a su disfrute. El sadismo profesoral, en esa dimensión inapelable, se
mostraba a veces de una crueldad otomana. Se recordaba el caso, comentado en
secreto, de un estudiante que habiendo pedido permiso para “ir afuera”, trataba
de coaccionar sutilmente al profesor, situándose en la posibilidad de ser un
adolescente asesinado por los dioses y al profesor en la de ser un sátrapa convulsionado.
Cuidaba el patio un alumno de la clase de preparatoria, que entonces era el
final de la primera enseñanza, un tal Farraluque, cruzado de vasco semititánico
y de habanera lánguida, que generalmente engendra un leptosomático
adolescentario, con una cara tristona y ojerosa, pero dotado de una enorme
verga. Era el encargado de vigilar el desfile de los menores por el servicio,
en cuyo tiempo de duración un demonio priápico se posesionaba de él
furiosamente, pues mientras duraba tal ceremonia desfilante, bailaba, alzaba
los brazos como para pulsar aéreas castañuelas, manteniendo siempre toda la
verga fuera de la bragueta. Se la enroscaba por los dedos, por el antebrazo,
hacía como si le pegase, la regañaba, o la mimaba como a un niño tragón. La parte
comprendida entre el balano y el glande era en extremo dimenticable, diríamos
cometiendo un disculpable italianismo. Esa improvisada falaroscopia o ceremonia
fálica, era contemplada, desde las ventanas del piso alto, por la doméstica
ociosa, que mitad por melindre y mitad por vindicativos deseos, le llevó la desmesura
de un chisme priápico a la oreja climatérica de la esposa del hijo de aquel
Cuevaroliot, que tanto luchara con Alberto Olaya. Farraluque fue degradado de
su puesto de Inspector de Servicios Escolares y durante varios domingos
sucesivos tuvo que refugiarse en el salón de estudios, con rostro de fingida gravedad
ante los demás compañeros, pues su sola contemplación se había convertido en
una punzada hilarante. El cinismo de su sexualidad lo llevaba a cubrirse con
una máscara ceremoniosa, inclinando la cabeza o estrechando la mano con circunspección
propia de una despedida académica.
Después que Farraluque fue confinado a un destierro momentáneo de su
burlesco poderío, José Cemí tuvo oportunidad de contemplar otro ritual fálico.
El órgano sexual de Farraluque reproducía en pequeño su leptosomía corporal. Su
glande incluso se parecía a su rostro. La extensión del frenillo se semejaba a
su nariz, la prolongación abultada de la cúpula de la membranilla a su frente
abombada. En las clases de bachillerato, la potencia fálica del guajiro
Laregas, reinaba como la vara de Arón. Su gladio demostrativo era la clase de
geografía. Se escondía a la izquierda del profesor, en unos bancos amarillentos
donde cabían como doce estudiantes. Mientras la clase cabeceaba, oyendo la
explicación sobre el Gulf Stream, Laregas extraía su verga, -con la misma
indiferencia majestuosa del cuadro velazqueño donde se entrega la llave sobre
un cojín,- breve como un dedal al principio, pero después como impulsado por un
viento titánico, cobraba la longura de un antebrazo de trabajador manual. El órgano
sexual de Laregas, no reproducía como el de Farraluque su rostro sino su cuerpo
entero. En sus aventuras sexuales, su falo no parecía penetrar sino abrazar al
otro cuerpo. Erotismo por comprensión, como un osezno que aprieta un castaño,
así comenzaban sus primeros mugidos.
Enfrente del profesor que monótonamente recitaba el texto, se situaban,
como es frecuente, los alumnos, cincuenta o sesenta a lo sumo, pero a la izquierda,
para aprovechar más el espacio, que se convertía en un embutido, dos bancos
puestos horizontalmente. Al principio del primer banco, se sentaba Laregas.
Como la tarima donde hablaba el profesor sobresalía dos cuartas, éste
únicamente podía observar el rostro del coloso fálico. Con total desenvoltura e
indiferencia acumulada, Laregas extraía su falo y sus testículos, adquiriendo,
como un remolino que se trueca en columna, de un solo ímpetu el reto de un
tamaño excepcional. Toda la fila horizontal y el resto de los alumnos en los
bancos, contemplaba por debajo de la mesa del profesor, aquel tenaz cirio
dispuesto a romper su balano envolvente, con un casquete sanguíneo
extremadamente pulimentado. La clase no parpadeaba, profundizaba su silencio,
creyendo el dómine que los alumnos seguían morosamente el hilo de su expresión
discursiva. Era un corajudo ejercicio que la clase entera se imantase por el
seco resplandor fálico del osezno guajiro. El silencio se hacía arbóreo, los
más fingían que no miraban, otros exageraban su atención a las palabras
volanderas e inservibles. Cuando la verga de Laregas se fue desinflando,
comenzaron las toses, las risas nerviosas, a tocarse los codos para liberarse
del estupefacto que habían atravesado. -Si siguen hablando me voy a precisado a
expulsar algunos alumnos de la clase, decía el profesorete, sin poder
comprender el paso de la atención silenciosa a una progresiva turbamulta
arremolinada.
Un adolescente con un atributo germinativo tan tronitronante, tenía que
tener un destino espantoso, según el dictado de la pitia délfica. Los
espectadores de la clase pudieron observar que al aludir a las corrientes del
golfo, el profesor extendía el brazo curvado como si fuese a acariciar las costas
algosas, los corales y las anémonas del Caribe. Después del desenlace, pudimos
darnos cuenta que el brazo curvado era como una capota que encubría los ojos
pinchados por aquel improvisado Trajano columnario. El dolmen fálico de Laregas
aquella mañana imantó con más decisión la ceñida curiosidad de aquellos
peregrinos inmóviles en torno de aquel Dios Término, que mostraba su desmesura
priápica, pero sin ninguna socarronería ni podrida sonrisilla. Inclusive
aumentó la habitual monotonía de su sexual tensión, colocando sobre la verga
tres libros en octavo mayor, que se movían como tortugas presionadas por la
fuerza expansiva a una fumarola. Remedaba una fábula hindú sobre el origen de
los mundos. Cuando los libros como tortugas se verticalizaban, quedaban visibles
las dos ovas enmarañadas en un nido de tucanes. El golpe de dados en aquella
mañana, lanzado por el hastío de los dioses, iba a serle totalmente adverso a
la arrogancia vital del poderoso guajiro. Los finales de las sílabas
explicativa del profesor, sonaron como crótalos funéreos en un ceremonial de la
Isla de Chipre. Los alumnos al retirarse, ya finalizada la clase, parecían
disciplinantes que esperan al sacerdote druída para la ejecución. Laregas salió
de la clase con la cabeza con la cabeza gacha y con aire bobalicón. El profesor
seriote, como quien acaricia el perro de un familiar muerto. Cuando ambos se
cruzaron, una brusca descarga de adrenalina pasó a los músculos de los brazos
del profesor, de tal manera que su mano derecha, movida como un halcón, fue a
retumbar en la mejilla derecha de Laregas, y de inmediato su mano izquierda,
cruzándose en aspa, en busca de la mejilla izquierda del presuntuoso vitalista.
Laregas no tuvo una reacción de indignidad al sentir sus mejillas trocadas en
un hangar para dos bofetadas suculentas. Dio un salto de payaso, de bailador
cínico, pesada ave de río que da un triple salto entontecido. El mismo absorto
de la clase ante el encandilamiento del faro alejandrino del guajiro, siguió al
súbito de las bofetadas. El profesor con serena dignidad fue a llevar sus
quejas a la dirección, los alumnos al pasar podían descifrar el embarazo del dómine
para explicar el inaudito sucedido. Laregas siguió caminando, sin mirar en
torno, llegando al salón de estudio con la lengua fuera de la boca. Su lengua
tenía el rosado brioso de un perro de aguas. Se podía comparar entonces al
tegumento de su glande con el de su cavidad bucal. Ambos ofrecían, desde el
punto de vista del color, una rosa violeta, pero el del glande era seco,
pulimentado, como en acecho para resistir la dilatación porosa de los momentos
de erección; el de la boca abrillantaba sus tonos, reflejados por la saliva
ligera, como la penetración de la resaca en un caracol orillero. Aquella
tontería, con la que pretendía defenderse del final de la ceremonia priápica,
no estaba exenta de cierto coqueteo, de cierto rejuego de indiferencia y de indolencia,
como si, la excepcional importancia del acto que mostraba, estuviera en él
fuera de todo juicio valorativo. Su acto no había sido desafiante, sólo que no
hacía el menor esfuerzo de la voluntad por evitarlo. La clase, en el segundo
cuadrante de la mañana, transcurría en un tiempo propicio a los agolpamientos
de la sangre galopante de los adolescentes, congregados para oír verdaderas naderías
de una didáctica cabeceante. Su boca era un elemento receptivo de mera
pasividad, donde la saliva reemplazaba el agua maternal. Parecía que había una
enemistad entre esos dos órganos, donde la boca venía a situarse en el polo
contrario del glande. Su misma bobalicona indiferencia, se colocaba de parte de
la femineidad esbozada en el rosado líquido de la boca. Su eros enarcado se
abatió totalmente al recibir las dos bofetadas profesorales. El recuerdo dejado
por su boca en exceso húmeda, recordaba como el falo de los gigantes en el
Egipto del paleolítico, o los gigantes engendrados por los ángeles y las hijas
de los hombres, no era un tamaño correspondiente a su gigantismo, sino, por el
contrario, un agujero, tal como Miguel Angel pintaba el sexo en la creación de
los mundos, donde el glande retrotraído esbozaba su diminuto cimborrio. Casi
todos los que formaban el coro de sus espectadores, recordaban aquella
temeridad enarcante en una mañana de estío, pero Cemí recordaba con más
precisión la boca del desaforado provinciano, donde un pequeño pulpo parecía
que se desperezaba, se deshacía en las mejillas como un humo, resbalaba por la
canal de la lengua, rompiéndose en el suelo en una flor de hielo con hiladas de
sangre.















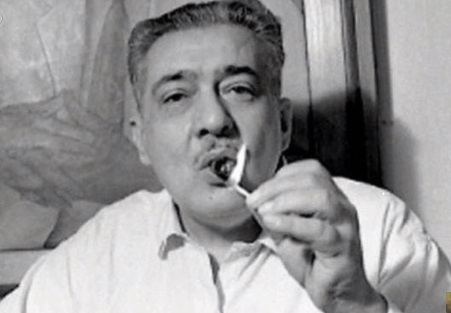

















No hay comentarios:
Publicar un comentario