por Carlos Javier González Serrano
La filosofía, como pocas disciplinas, ha de hacer frente a innumerables tópicos: “vivir con filosofía”, “tómate las cosas con filosofía”, “todos tienen su propia filosofía”, “en filosofía todo es opinable”, “la filosofía es literatura enrevesada”, y otros muchos. La lista es tan divertida como insultantemente inacabable. Suelen emplear estas manidas retahílas quienes, sin embargo, nunca han tenido nada que ver con la filosofía ni se han acercado, siquiera de lejos (como si de la peste se tratara), a un texto de Heráclito, Hannah Arendt, Nietzsche, María Zambrano o Foucault. “Ni falta que me hace”, dirán. Y tienen mucha razón. Hace algunos años, alguien –con cierta desvergüenza pero no poco convencimiento– me aseguró que “de filosofía (y psicología) todos podemos hablar, porque, en realidad, se trata de opiniones”. Poco amablemente y con mirada de quien perdona la vida (no temo reconocerlo) me levanté y me fui; tenía mucho que planchar. Lejos quedan ya los afanosos y heroicos tiempos de Platón, en los que opinión (doxa) y ciencia (episteme) pertenecían a planos muy distintos de la investigación humana sobre el mundo y su funcionamiento.
Quién se atrevería a negar que la filosofía encierra un componente inexpresablemente individual, casi oracular, que empuja –a quien la practica– a tener que enfrentarse a una voz interior insoslayable. Y, en este sentido, desde luego, es la filosofía un ejercicio ante todo subjetivo, personalísimo, pero en absoluto y por ello consistente en presentar opiniones como quien, en el mercado, ofrece a puro grito las gangas de turno. Opiniones, efectivamente, las tiene todo el mundo, y quizá nuestro carácter mediterráneo, bañado también por el latino, esté teñido por cierta tendencia irreprimible a no –poder– cerrar la boca ante cualquier asunto que se nos plante ante las narices. Pero eso, por supuesto, es problema de quien no puede cerrar su boca. La filosofía, frente a la impertinencia, siempre prefirió la plancha (aunque fuera la de san Lorenzo, esa en la que uno acaba quemado vivo).
Se perora mucho estos días –de crisis sanitaria, social y económica– sobre aquello de la lechuza de Minerva, de aquel hipercitado texto de Hegel en su Filosofía del Derecho que, como si de su escopeta de trabajo se tratara, citan los filósofos de cátedra y oficio cuando sienten que su verborragia se apaga o que su orgullo queda lastimado. Y digo “lechuza” a falta de precisar el animal exacto, pues el texto original de Hegel habla de Eule que, en efecto, puede dar lugar a equívoco. Sea aguilucho, búho, lechuza o mochuelo, el caso es que la filosofía parece llegar tarde a todos lados; se posa en su rama y, desde allí, con vista privilegiada, espera trazar su análisis cuando todo ha pasado. La cita del texto fuente reza: “die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug”. Esa ave rapaz de Minerva, se dice, inicia su vuelo cuando cae el ocaso, el anochecer, el atardecer (el término Dämmerung se presta igualmente a interpretación). Parece que, a la vista de esta cita, el filósofo de cátedra y oficio tiene todo listo para recoger sus bártulos, encerrarse en su despacho, sentarse en su lustroso escritorio (pluma de oro en mano) y, faltaría más, ponerse a pensar el mundo, mientras este sigue su curso hasta la siguiente debacle o suceso reseñable cuando, desde luego, el filósofo de cátedra y oficio volverá a enclaustrarse para ejercer su fundamental tarea de pensar. Y esto hasta su muerte, cuando pueda disecarse su cerebro para después venerarlo como pieza de museo. Todos, entonces, habremos de dar gracias a ese egregio ejercicio casi sacerdotal (¡y del todo sacrificado!) porque el filósofo de cátedra y oficio habrá desvelado, “tras llegar el anochecer”, su inapelable juicio.
Es esta una actitud que a quien firma este artículo le parece cobarde y, por tanto, hasta de mala fe. Y es que la filosofía –no descubriré nada a estas alturas de la película– encierra entre sus oficiales y barnizadas paredes (todo barniz siempre esconde podredumbre) a muchos espíritus medrosos y apocados cuya única intención es la de mantener un statu quo que sostenga, así mismo, una vomitiva y servil endogamia. Desde hace muchos años, seguramente incluso antes de que yo pululara por este mundo de Dios, y salvando honrosas y muy valientes excepciones, las Facultades de Filosofía se han convertido en un sembradero de odios, acusaciones y envidias. Sobre todo envidias. Todo ello, además, fomentado por instituciones (como la ANECA en el caso de España) que reparten acreditaciones como si de bulas papales se tratara.
El lugar propio de la filosofía es el espacio público. A cualquier precio. Allí donde se da la cara. Y donde a veces se la cruzan a uno. No fueron nunca quienes se dedicaron a su ceremoniosa tarea en pomposos despachos quienes revolucionaron el mundo: puede que Hegel, Fichte, Platón y toda la cohorte de filósofos académicos forjaran una imagen del mundo precisa y apoteósica, imposible de quebrar (por supuesto, y permítanme la expresión, a toro pasado, en ese ocaso en el que la lechuza, temerosa, empieza a volar en el silencio en el que tan cómoda se siente). No. Fueron Sócrates, Schopenhauer, Olimpia de Gouges, Sartre, Nietzsche, Descartes, Simone Weil, Cioran, Madame de Staël, Rousseau, Sade, Camus, Marx, Simone de Beauvoir, Diógenes y tantos otros los que no esperaron al mundo para pensarlo, sino que lo pensaron (para actuar en él) mientras el mundo operaba en y con ellos.
Y es esta la fuerza del pensamiento, y no otra: que no calla, que no teme, que no se arredra ni se esconde. No seré yo, que tan felices años he pasado en Facultades de Filosofía (y así lo sigo haciendo), quien reniegue de ellas. En absoluto. Pero sí de su funcionamiento, de sus patrañas, del dolor tan intenso que causan en tantos y tantas que hemos pasado por sus aulas. No nos entrenan allí para pensar, sino para aborregarnos en la dogmática filosófica, para pasar por el aro que dicta el catedrático de turno (y sí, suele ser un varón). En nada se distingue la filosofía de las ciencias empresariales, del derecho o de la química si la filosofía no revienta los ánimos, si no sirve para convulsionar: si no parte el alma en dos y empuja, por ello, a actuar. Porque todo pensamiento sin acción es un pensamiento roto, estéril, vacío: falso.
Son tiempos aciagos, pero, sin embargo, los más propios para ejercer toda la potencia del pensamiento. Jamás el papel de la filosofía fue más relevante ni más necesario. En esta quiebra del espacio público es justo cuando el pensamiento se abre paso, cuando se crea el hueco necesario para reflexionar, el paréntesis para desacelerar y comprobar que la vida, si no es meditada hasta sus mismísimos tuétanos, tampoco se experimenta (humanamente). Y lo que es más importante: si no hacemos filosofía, los que la hacemos, en tiempos revueltos, tampoco nos jugamos la vida en ella. Y la filosofía va de eso: de ex-ponerse, de sentir miedo y mirarle descaradamente a los ojos: no tras el desamparo, sino en el desamparo mismo, en la angustia que procura verse obligado a pensar.
Nada, en absoluto, hará cambiar nuestras vidas si no es en el seno del cataclismo, allí donde se dan las más oscuras fuerzas que pretenden anularla. Condición para contemplar la luz es la oscuridad. Saquemos los despachos a la calle y ayudemos a reconfigurar nuestro mundo en el mientras, no en el después. Porque el tiempo de la filosofía es el presente, y no puede ser otro, salvo si se la quiere asesinar por asfixia. Ya tendremos tiempo para que la lechuza repose de nuevo en su árbol, tranquila y ufana de sí, esperando otro anochecer…
(El vuelo de la lechuza / 29-3-2020)















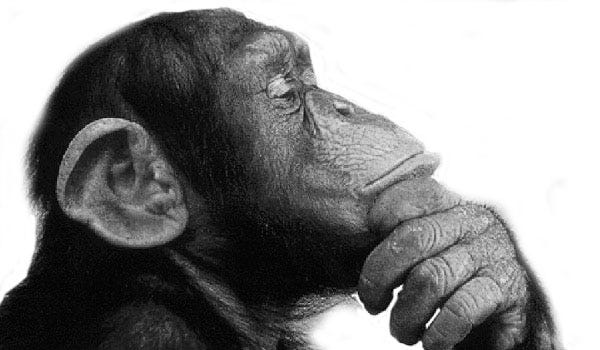



















No hay comentarios:
Publicar un comentario