por Julián Jiménez Jeffernan
Emanuel Swedenborg, Del
cielo y el infierno, introducción y apéndices de Bernhard Lang, notas de
George F. Dole, Robert H. Kirven y Jonathan S. Rose, traducción de María Tabuyo
y Agustín López, Siruela, Madrid, 2002, 556 pp.
Una edición crítica de una obra de Swedenborg es un desafío. Situar, en el ámbito de la historiografía filosófica, discursos visionarios y apocalípticos deviene una tarea odiosa. Ahora bien, puede realizarse con más astucia que la exhibida por Bernhard Lang en su introducción. Ni la adhesión a una "tradición ecléctica", ni la impregnación "barroca", ni la anticipación "romántica" resultan convincentes como condicionantes necesarios de esta rara escritura. Lang duda entre explicar a Swedenborg desde un pasado teológico (la Biblia y los padres de la Iglesia), filosófico (Plotino) o desde un futuro literario (Blake, Goethe). Pero no explora a fondo la estrategia de expansión hermenéutica que Swedenborg, siguiendo la tradición de Eckhart, desarrolla ostensiblemente: la alegorización caprichosa de metafóricos pasajes bíblicos. Tampoco se profundiza lo bastante en la relación con el pasado neoplatónico: la proximidad con Plotino es vagamente doctrinal, nunca discursiva ni metodológica. Las cosmologías de inspiración neoplatónica y materialista no se analizan en sus derroteros más exóticos (Bruno, John Wilkins, Cyrano de Bergerac, Huygens, Fontenelle). La otra opción: llegar a Swedenborg desde sus herederos poéticos es una fórmula agotada, y no arroja suficiente luz sobre la inmensa originalidad de su discurso. Tampoco la anotación, a cargo de Dole, Kirven y Rose, resuelve demasiado. Les interesa más relacionar esta obra con otras de Swedenborg que identificar las deudas de algunos conceptos decisivos con la tradición filosófica. Nada de esto impide, no obstante, que estemos ante una notable edición de Del cielo y el infierno (1758), cuya versión castellana se hace desde dos versiones inglesas, de 1958 y 2000. La traducción fluye intachable. Tan sólo un apunte: Fernando Savater no es el traductor de la edición abreviada de La vida del doctor Samuel Johnson (Espasa), sino Antonio Dorta.
Existen
muchas razones para leer hoy a Swedenborg. Adelanto una, lateral, para
cinéfilos: situar en perspectiva la confesión in hora mortis que
cierra la cinta de Ridley Scott, Blade Runner: "I have seen ...".
Con idéntico salvoconducto testimonial ("he visto"), ya registrado en
el título (ex auditis et visis), se despliega la prosa abundante del
sueco: un paseo por los cielos y los infiernos en compañía de los ángeles.
"He visto montañas que eran morada de gente malvada demolidas y allanadas,
a veces sacudidas de una punta a otra como sucede en nuestros terremotos. He
visto acantilados hendiéndose hasta el fondo y tragando a los malvados que
estaban sobre ellos. He visto también cómo los ángeles dispersaban varios
cientos de miles de espíritus perversos y los arrojaban al infierno."
Arrogancia sublime. Se preguntaba Lukács en 1911 (Die Seele und die Formen)
cómo podía continuar viviendo el hombre sobre el que se ha posado la mirada del
dios. Se me ocurre una inversión si cabe más punzante: ¿Puede continuar
viviendo el hombre que ha posado su mirada sobre el dios? No es el momento de
cuestionar la veracidad de su testimonio. Como dijera Celan y glosara Derrida:
"¿quién testifica por el testigo?" Aunque Valery ya lo dejó claro en
un excelente ensayo: Swedenborg el erudito se hace literalmente el sueco —con
perdón— ante las visitaciones de Swedenborg el místico; se limita a conceder
carácter trascendental a satisfacciones artesanales (su escritura, su sistema, su
visión construida). En cualquier caso, el latigazo sintáctico ("he
visto") provoca una clausura inmediata del potencial dialéctico del texto
y lo vuelve incontestable. "He visto", "he hablado con los
ángeles cara a cara" no son sino diques de contención argumentativa: una
estrategia para anular la refutación y esquivar la lógica. De ahí que la
interlocución póstuma con Swedenborg haya sido esencialmente lírica, casi nunca
filosófica (Kant es la excepción). Como en toda la tradición visionaria
(Ciceron, Somnium scipionis, Boecio, Langland, visiones de la
poesía del XIV) el testimonio empírico se convierte en la coartada del
místico-visionario. Recuérdense las "señas de experiencia" de Teresa
de Jesús. El rendimiento poético del recurso es indudable, como en el verso
inverosímil de Vaughan: "Vi la eternidad el otro día". O la
contundencia de Whitman tras contemplar un naufragio: "Yo soy el hombre...
yo sufrí... yo estuve allí" ("Song of Myself"). Pero no es
desdeñable el rendimiento narrativo, en novelas bélicas ("yo estuve
allí"), de ciencia ficción, en utopías. El Ensayo sobre la ceguera de
Saramago bien pudiera inspirarse en un pasaje del libro primero de Del
cielo y del infierno, en el que la angustia se apodera de ángeles carentes
de visión (de interioridad, en el fondo) que se ven forzados a abandonar
determinado cielo. Visión-verdad-afecto-felicidad: la extraña lógica que
sostiene esta cadena, de tan alto rendimiento poético, es otra de las razones
para leer hoy a Swedenborg. En este tiempo nuestro, cuando la visión sigue bajo
sospecha ("Yo, cuando cierro los ojos, no veo nada", bostezaba
recientemente Ángel González), no está de más asomarse a la irracionalidad
afectiva de esta escritura visionaria. Anotaba Blake en su edición de
Swedenborg: "Sólo el pensamiento puede crear monstruos, pero los afectos
no pueden". Y son estos afectos de la mirada interior los que provocan la
visión de un mundo recortado, límpido, intensamente descrito, con ese vehemente
realismo figurativo que Auerbach descubría en Dante. Ello permite la liberación
de una culpa antropológica (la división espíritu-naturaleza), fundamento
inexcusable de toda lírica visionaria. Por otro lado, la visión del ángel es
cauterizadora: restaña la herida de lo que será la Trennung, la
separación hegeliana. Contemplar al ángel o al dios supone verificar la
posibilidad de lo espiritual, lo mental, en el ámbito de lo extenso, espacial.
Lo intrigante es que el acceso a esta figuración de lo trascendente sea un
privilegio plebeyo: reservado a campesinos (Piers Plowman), zapateros
(Boehme), caminantes (Bunyan), artesanos (Blake)... De ahí su inmenso potencial
de radicalismo político. Swedenborg fue un modesto científico hasta que
abandonó el Real Colegio de Minas. Tal vez no sea casual que Novalis, ingeniero
de salinas, sintiese idéntica fascinación por la arqueología escatológica: la
mina es ámbito de acceso al infierno o el cielo trascendental. "Soy
minero", asegura el visionario, reitera el deshollinador de Blake, en
paradójica exaltación de su libertad. La plenitud es radical: "A menudo se
me ha permitido ver todo cuanto estaba en el espíritu y por tanto fuera de mi
cuerpo y en compañía de los ángeles. Me daba la impresión de que a algunos los
conocía desde la infancia". Hermosas frases de Swedenborg que nos evocan
una célebre fórmula de Benjamin: "Un ángel nos recuerda a todo lo que
hemos olvidado". La repite Ashbery en Autorretrato en un espejo
convexo: "Tal vez un ángel se parece a todo/ Cuanto hemos
olvidado". Persuasiones similares abundan en James Merrill, cuya trilogía
poética The Changing Light at Sandover, montada sobre un ejercicio
de espiritismo en la ouija, comparte territorios con Swedenborg.
"Nada elude al ángel", asegura Merrill, y esa plenitud angelical ha
sido la aspiración indirecta de tantos poetas posrománticos: Stefan George,
Nerval, Laforge, Juan Ramón Jiménez, Cocteau, Jacob, Alberti o Valente.
Swedenborg
es un escritor alucinado, agresivo, osado. Su descaro nos ha proporcionado una
herencia preciosa. Comparte con otros nórdicos egregios (Eckhart, Boehme,
Hamann) un potente voluntarismo figurativo, una extraña capacidad de suplantar
la realidad con un deseo, profundamente irracional, que traza elocuentes
símbolos, figuras centelleantes. En los detalles teológicos puede resultar tedioso
(la trinidad, la visibilidad de Dios...), pero compensa con su directa
vehemencia descriptiva. Entusiasma cuando nos habla de las facciones distintas
de los ángeles, de los cielos interiores, de la diversidad de los placeres, del
olor fétido que desprenden los lenguajes infernales, de los dulces matrimonios
en el cielo, del fuego de los infiernos ("como el calor de las ruinas
después de una deflagración"), de los arriates de flores en las casas de
los ángeles, del crujir de dientes de los materialistas en los abismos del
infierno. Frente a la concepción negativa de una escatología furtiva y
precintada por la razón (Kant), frente al gesto trágico que desplaza a un deus
absconditus la cifra de todo misterio, tenemos este estallido de
gozosa visibilidad trascendente, fuente de abruptas reconciliaciones.
Swedenborg rebate anticipadamente a Pessoa: "Ver (no) es haber
visto". Nuestra cultura, culpable, trágica, no tolera fácilmente este
positivo estremecimiento. Pero lo intolerable es siempre una medicina. Y este
libro funciona como una extraña cura: cada lector sabrá de qué aridez o
privación está escapando.
(LETRAS LIBRES / 30-9-2002)
(LETRAS LIBRES / 30-9-2002)















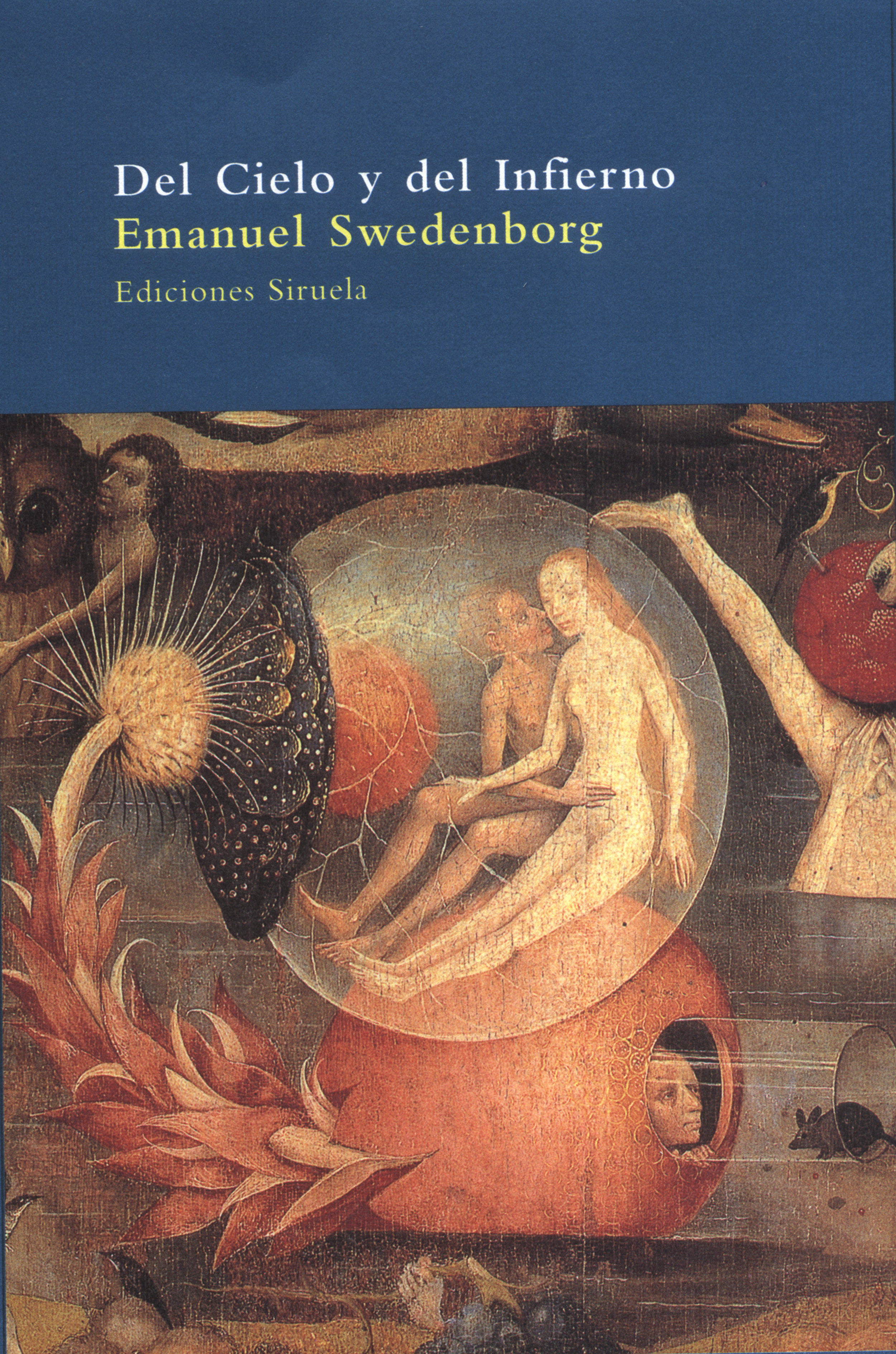



















No hay comentarios:
Publicar un comentario